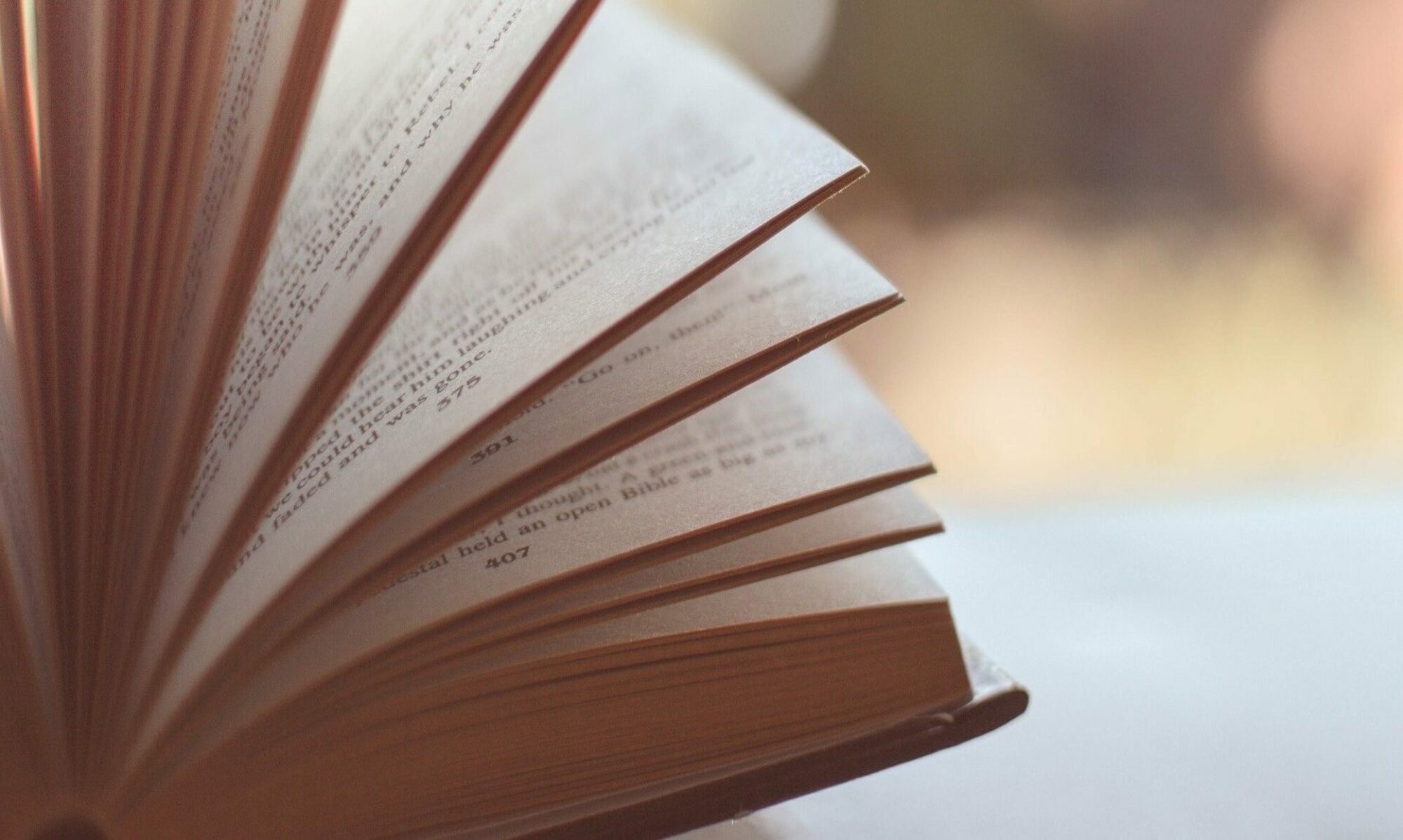Microrrelato en que se narra el cómo el espíritu navideño puede llegar de la manera más imprevista.
Mañana de un miércoles que no es un día cualquiera. Albert está en una cafetería, bien resguardado del frío, mientras empieza a expirar el último día del año. La gente se apresura en hacer sus últimas compras o se relaja, como él, haciendo piña en una cafetería. Pero Albert, a diferencia de los demás, está solo ante su poleo menta, bien caliente, y acompañado de su libro, que le acompañará durante unas páginas más. Mira por la ventana. La luz espléndida que confundiría si su cuerpo no recordara todavía el frío que hace.
Sorprendido, ve a una señora mayor, el pelo muy blanco, las arrugas pronunciadas. Sí, mayor, bastante mayor. La ve acercarse a su mesa, lo que le llama la atención. En estado de alerta se pone cuando se dirige a él. Ha visto, desde la calle a través del cristal, a un cincuentón, bien vestido, con su libro y su apariencia educada, en una tranquila soledad ante el fin de año y le ha salido del alma entrar a la cafetería para desearle un feliz año.
Albert, sorprendido, no sabe en un principio cómo reaccionar. Tal es la extrañeza ante una actitud que no había visto antes, pero luego se da cuenta y reacciona rápido devolviendo los buenos deseos para el año que está a punto de llegar. Será que los ancianos, en la recta final de la vida ya, ejercen el derecho a la poesía y, en la soledad de la edad conquistada, envían el mensaje navideño, atrevidos y detallistas, a quien creen digno de su preciada estima.