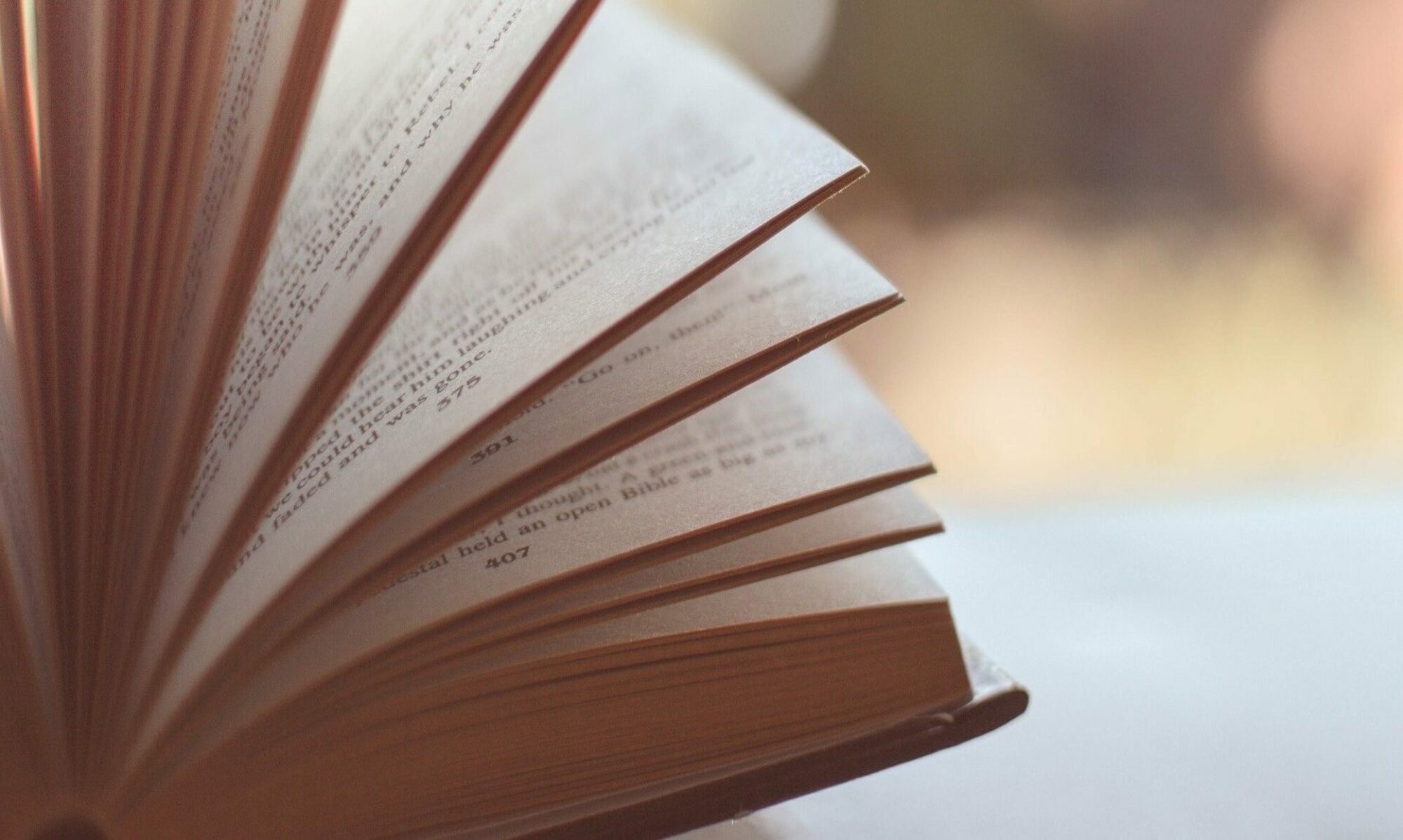Tentaciones. La de un rostro bello en un cuerpo joven. La de una mirada que interpreta con sabiduría una vida dilatada sobre un cuerpo que no arrastra sus cicatrices, sino que las mueve en su caminar con elegancia. Tentaciones que son un despertar: un nuevo despertar al tú, al otro. En una voluntad de darse sin perderse, o quizá de perderse al darse. Con aquella voluntad de conservar el juicio que empieza a ser consciente de que, a veces, es preciso perderlo para darse a la vida. Quizá sea después cuando, calmados los mares, la vida cobre nuevo significado y el sentido regrese revitalizado a uno. Así que hay dejarse tentar y ofrecerse, a su vez, como tentación al otro. Tentaciones que llevan al amanecer del mestizaje en las emociones y las experiencias, al mestizaje de la carne. La transmisión de la intimidad de nuestro ser, entrega y recepción. Dar y recibir. Quién hubiera dicho que las tentaciones podían dar tales frutos.
Regreso a la juventud
Variar, a veces, supone un regreso a la juventud. A los recuerdos gratos, a la era dorada del romanticismo juvenil: cuando el referente era la edad madura, rodada, que lanzaba el ejemplo a la desorientada juventud, huracanada, llena de energía y asomando a las primeras certezas. Como aquella de que la belleza, en el arte, también se encontraba en las películas antiguas.
Ese regreso a la juventud me lo ha proporcionado, estos días veraniegos, un nuevo visionado de la película El tercer hombre. Hacía tiempo que no veía en la pantalla el rostro lleno de presencia de mi adorado Orson Welles. Porque, una vez, uno quiso ser director de cine. La he visto a trozos, no como antaño. Pero ha acabado cayendo entera, deleitándome hasta el punto de reafirmarme en que la pátina de antigüedad, si la obra está bien hecha, no hace que pierda un ápice de modernidad. Una película sobre la amistad y el amor. En ella, toman protagonismo los negocios turbios, personajes enigmáticos y policías tenaces. Son memorables las escenas, en esa Viena inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la primera aparición del turbio personaje de Welles, de los dos amigos reunidos en la noria o la persecución por las cloacas de la ciudad. Sin embargo, lo que en mi subjetivo visionado la vuelve a convertir en una obra maestra de primer orden, es ese final en que el enamorado escritor recibe el lento desaire amoroso de la Anna encarnada por Alida Valli y luego se enciende un cigarrillo. Sin duda, removió mis recuerdos hasta convencerme de que, en ese regreso a la juventud que me llegó con su visionado, había algo de fe perenne en el arte que dura, ya, desde que a tan tierna edad relativizara el oficio de escribir adorando al mediocre literato que protagoniza la película en la piel de Joseph Cotten, hasta la asentada madurez que vivo hoy.
Debo estar hablando con un ángel
Debo estar hablando con un ángel. Mis sueños emergen en forma de realidad: los afectos muestran su consistencia en la calidad de su pureza, quizá ayudados porque el filtro en la socialización está afinado con la edad; las ideas antaño más abstractas se han ido traduciendo en visiones reconocibles del paisaje exterior; el proyecto se ha convertido en obra fecunda. Y, entretanto, hubo un momento en que me empobrecí, otro en que envejecí y, experimentando la felicidad en forma de llamaradas esporádicas, como un arcoíris o un guiso excelso acompañado de comensales bienhumorados en un día significado, me doy cuenta de lo obcecado que he sido: que, hasta que no me he sentido seguro de lograr el propósito, lo he perseguido con fe ciega, nublado a otros goces de la vida hasta edad avanzada. Y ahora, cuando puedo empezar a cuadrarlo todo, veo el gusto en el afecto sencillo o el morbo de la sofisticación. Debo estar hablando con un ángel porque, por fin, dejo de hacer oídos sordos, despierto a la percepción de lo que siempre se me advirtió que iba a carecer y empiezo a beber de los frutos de la paradoja que surcó los años para darse a entender en mí.
Cuando leer es un placer
Cuando leer es un placer. Hace muchos años, descubrí al autor japonés Kenzaburo Oé gracias a la correspondencia que mantuvo a través de la prensa con el también escritor Mario Vargas Llosa. Por aquel entonces, este último, muy reconocido ya, no había obtenido aún el premio Nobel. Hoy en día figuran ambos en la lista de los literatos galardonados.
Es curioso que ambos han ejercido un hondo influjo en mi vocación: Vargas Llosa, por la posibilidad que tuve, cuando aún era un veinteañero, de ser testigo de una presentación suya, cosa que repetí unos años más tarde. Pero también por la mitología que de él se han ido creando las voces del entorno de este ciudadano vocacional que escribe. Uno tiene en tal consideración a esta clase de figuras que tarda en sentir llegado el momento idóneo para su lectura y, en mi caso, tan sólo he abordado, hace ya unos años, su obra Conversación en la catedral, además de algunos de sus inestimables ensayos literarios. En cuanto a Kenzaburo Oé, leí un par de obras suyas mientras estudiaba en la universidad, y me caló hondo Cartas a los años de nostalgia, novela que aún conservo.
Siguiendo el hilo de las lecturas breves y de letra generosa que invitan a leer con el fin de dar por satisfecha la lectura con celeridad, empecé a leer la novela corta de Kenzaburo Oé La presa, libro que, como viene siendo costumbre de un tiempo a esta parte, compré en el mercado de segunda mano a precio de ganga. Si bien el prólogo que precede a la obra anticipa, para mi gusto, demasiado el contenido de la misma, adentrándose en la lectura descubre uno que no hay voz como la del autor para transmitirnos la historia y no tarda en sumergirse el lector en la obra.
Un grupo de niños en una aldea de cazadores, un avión enemigo que se estrella en las proximidades y un único superviviente del mismo, un hombre negro al que se hace preso. Estos elementos dan lugar a la historia que nos lleva por las páginas de esta obra que transmite, vitalidad a raudales pero también una dosis inesperada de miedo. Y, todo ello, a través de la voz de un niño en quien somos testigos de algo tan universal y difícil de transmitir como es el cambio de la conciencia humana derivado del crecimiento. Cuando leer es un placer.
El trance del sueño
Uno entra en el trance del sueño, excitado por las expectativas que le ha generado un día pleno, quizá por la ilusionada reflexión que le ha provocado un repentino movimiento de maduración interior al caer en la cama. Se sumerge en lances que parece poco tienen que ver con la realidad que vive el ojo despierto, quejándose el cuerpo del calor de la noche veraniega o recogiéndose sobre sí mismo en el frío invernal. Pero, a veces, al despertar conserva uno el recuerdo de esos episodios y se siente encajado en la realidad, dotado de sentido por un sueño que ha unido las piezas del rompecabezas. Lo que no lográbamos incorporar en nuestra vigilia cotidiana ha sido digerido en el trance del sueño por la energía de un inconsciente lleno de sentido común, que ha asumido el timón dotándonos, con la directriz de la determinación de los instintos reconocidos, de rumbo.